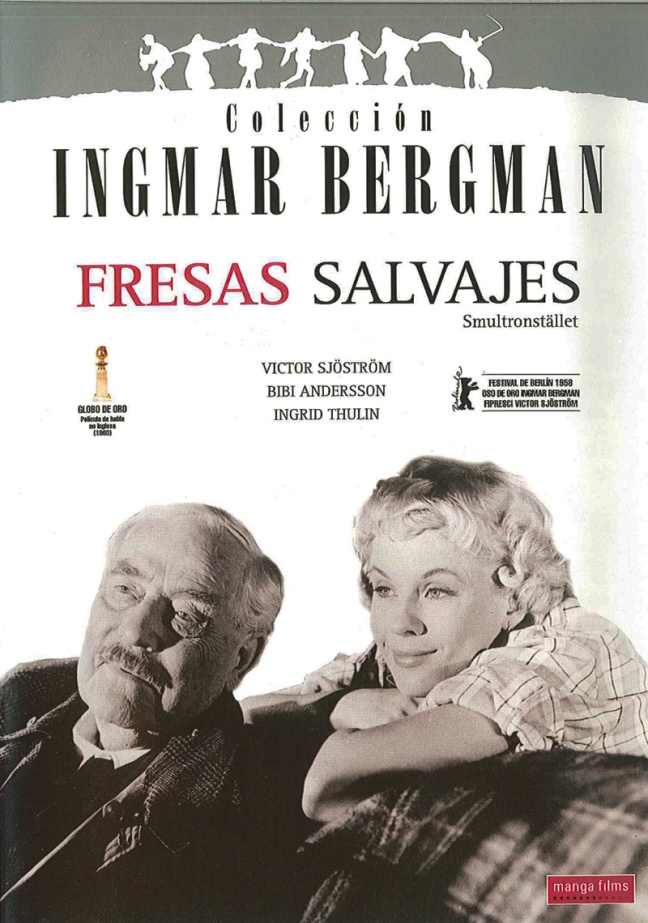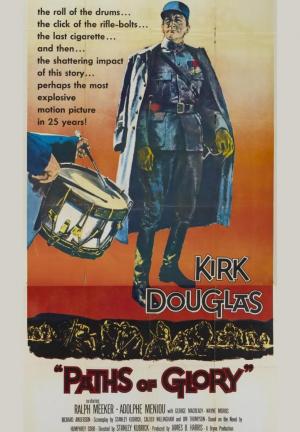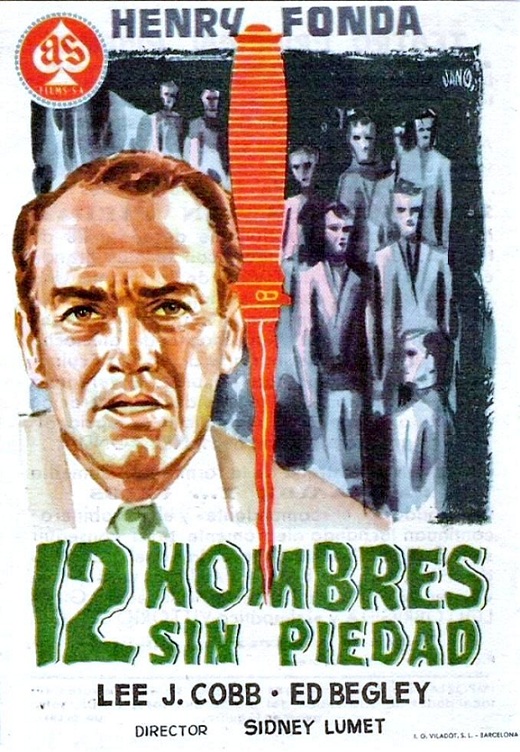|
| Composición en doce tonos de Arnold Schönberg Para su ópera Moisés y Aarón, en préstamo de la Fundación Arnols Schönberg (foto de Andreas Praefcke, junio de 2009) |
Moses und Aron
Estreno: Zúrich, 6 de junio de 1957
Compositor: Arnold Schönberg
Libretista:
el compositor, basándose en el libro del Éxodo
Tal
día como hoy, del año 1957, se estrenó en la Stadthalle de Zúrich, la ópera
póstuma de Schönberg, incompleta
De acuerdo, el dodecafonismo no es para todo el mundo.
De hecho, conozco a grandes aficionados a la música clásica que no se arriman a este tipo de música ni con el pensamiento.
Si os preguntáis qué tipo de música es, os diré que… es esa música que suena como si la orquesta aún estuviera afinando… O como la banda sonora de una película de psicópatas, cosa que tampoco es rara porque muchos de estos músicos centroeuropeos tuvieron que huir del nazismo y acabaron en EE. UU., en Hollywood, como también lo hicieron guionistas, directores, etc. Y llevaron consigo el arte de vanguardia europeo.
Estamos ante una ópera inacabada. Schönberg escribió el libreto en tres actos, pero solo musicó dos. Cuando se representan estos dos, acaba de una manera que resulta brusca, dejándote el mal sabor de boca de un conflicto no resuelto.
Tenemos a Moisés, que duda de sí mismo como profeta, pero consigue liberar al pueblo judío de Egipto. Sus milagros impresionan al faraón. Vagan por el Sinaí, en su camino hacia la Tierra Prometida. Moisés sube a la montaña a que Dios le dicte sus mandamientos. Mientras, el pueblo se dedica a gozar, a entregarse a sacerdotes pecaminosos que violan a cuatro vírgenes desnudas. El pueblo se entrega a una orgía de sexo y adoración del Becerro de Oro que Aarón les proporciona.
Cuando Moisés baja de la montaña, y se encuentra el panorama, se cabrea, discute con Aarón, y acaba rompiendo tanto el Becerro de oro como las tablas de la Ley.
El papel de Moises es hablado, en lo que se llama, técnicamente, sprechgesang, algo muy apropiado para un profeta. Aarón es tenor. Es una obra, no obstante, ante todo, coral, en la que los diálogos y enfrentamientos entre Moisés y su hermano Aarón tienen su contrapunto en el pueblo de Israel, que es un protagonista más. Su alma y sus corazones son lo que ambos hermanos quieren ganar para Dios, para su Dios celoso y único, solo que cada uno lo ve de una manera. Hasta tiene el hallazgo de un coro que no solo canta sino también declama, al mismo estilo que Moisés.
Moisés es el idealista, el que habla de un Dios invisible, al que no se puede representar. Sus conceptos abstractos son inaprensibles para el común de los mortales. De ahí que Aarón, hombre de acción, más inclinado a la realpolitik, les dé otra cosa para adorar, el Becerro de Oro, una imagen que pueden ver y tocar.
Es el pensamiento frente a la acción. Moisés podría representar al hombre de ideas, Aarón, al de acción. Uno tiene la cabeza en los cielos, hablando con Dios de tú a tú (casi), mientras que el otro hunde sus pies en la tierra, y sabe el percal que tiene en casa.
Como se ve, es una ópera compleja, filosófica y religiosa. Y no resuelve el conflicto. No es fácil de entender y ya digo que con esto del dodecafonismo, tampoco es fácil de «disfrutar» musicalmente. Está a años luz de lo que te imaginas como la ópera, casi no cabe en la cabeza que esto y Verdi pertenezcan al mismo género musical.
He leído que es difícil de representar, y hasta que tal vez «sea mejor considerarla como una impresionante obra sinfónico-coral que como pieza teatral, ya que en la sala de conciertos choca menos que en un escenario operístico» (Martín Triana dixit).
Pero, la verdad, lo que yo he visto tiene tanta fuerza, que creo que al contrario, aunque no entiendas la letra, con una puesta en escena descarnada te puede impresionar más.
Schönberg es considerado el padre del dodecafonismo o, al menos, de sus principales cultivadores. Nació en Viena, y buena parte de su vida la pasó entre esa capital y Berlín. Luego, con el advenimiento del nazismo lógicamente tuvo que salir por pies. Estuvo un tiempo en Barcelona, pero terminó en EE. UU., de donde se naturalizó.
Sus cuatro óperas son radicales, distintas, algo nuevo y rompedor, por ese estilo dodecafónico, pero no son de las que el aficionado suele ver en los teatros de ópera.
No llegó a ver el estreno de esta ópera, ya que murió en Los Ángeles en 1951. Tiempo tuvo de acabarla y no lo hizo. Ya digo que el libreto lo tenía terminado. Compuso estos dos actos en 1930-1932, antes de marcharse al exilio. De ahí, hasta su muerte, tuvo tiempo de componer el tercer acto, y no lo hizo. Siempre quedará la duda del porqué.
Una curiosidad del título en alemán, Moses und Aron, es que se escriba «mal» el nombre del hermano de Moisés. Siempre ha sido Aarón, también en alemán. Lo que ocurre es que entonces le salía un título de trece letras y Arnold era pelín triscaidecafóbico.
Como comprenderéis, no es una ópera que se represente mucho. Siendo habladas las intervenciones del profeta, y en alemán, no resulta fácilmente asequible. Pero tampoco es de esa música que puedas poner el disco y escucharla, sin más. Es más un sofisticado producto musical para entendidos.
En esta ópera no hay momentos por así decirlo reconocibles para cualquier aficionado, de esos que usan tenores y sopranos en sus conciertos como piezas aisladas.
Quizá el más distinguible sea la Danza en torno al Becerro de Oro, que se estrenó en 1951 por Hermann Scherchen, antes de la propia ópera.
Hay un par de momentos corales notables: «Ein Wunder erfullt uns mit Schrecken» del acto I, en que los
israelitas rechazan la invisibilidad de Dios y «Wo ist Moses?», en el acto II,
cuando se impacientan preguntándose dónde anda Moisés, que como
no aparezca pronto acabarán cargándose a los sacerdotes.
Para saber más, la WikipediaWikipedia. El libreto, en español y alemán, así como discografía de referencia, en KareolKareol.
El otro día me vi esta ópera en You Tube. Menos de dos horas, claro. Impresionante. Hay sexo y violencia, incluida violencia sexual, sangre. Todo muy gris, y negro y rojo. Las vírgenes desnudas están, sí, literalmente desnuda. La verdad es que ponen a todo en mundo escaso de ropa. Hasta Moses aparece en gayumbos.
Os dejo el enlace. Es del año 2009, en
la trienal del Ruhr .
Podéis echarle una ojeada, por curiosidad. Pero vamos, que entiendo perfectamente si no aguantáis más de dos minutos. Ya digo que hay muchos aficionados que no gustan de este tipo de música. De hecho, he leído también que es una ópera (y, en general, Schönberg) más bien de músicos, de compositores, de gente que entiende de verdad lo que el autor estaba haciendo.
Por explicar un poco más esto del dodecafonismo, os transcribo algunos comentarios que he visto:
Schoenberg descubrió que, cuando se daba el mismo valor a todas las notas –en lugar de ponerlas al servicio de una clave o acorde musical, como en la armonía tradicional– se abrían las puertas a un nuevo reinado de expresión «atonal» (Guías visuales Espasa, Ópera, 2008).
El hecho de basar todo el comentario
musical en una serie de doce notas le
otorga a la obra una unidad asombrosa, cuya variedad reside en su original,
refinada y chocante instrumentación, así como en una serie de factores diversos…
(Martín Triana: El libro de la ópera,
Ópera, 1992).
En la primera década del siglo, la demanda de armonías aún más expresivas llevó a Schönberg a sustituir las tonalidades y escalas ordinarias por una textura continuamente cambiante en la que cada sonido tenía la misma importancia. Sus admiradores llamaron a esta técnica «atonalidad», mientras que el público, sorprendido, la consideraba una auténtica pesadilla. En la década de los veinte elaboró aun más esta idea, y perfeccionó el «sistema de música dodecafónica». Este descubrimiento influyó desde entonces en la música de casi todos los compositores serios. (La discoteca ideal de la música clásica, Enciclopedias Planeta, 1996).
Para mí, es un estilo musical que no puedo desligar del momento histórico en que nació, de esa Europa desencantada, de la vanguardia artística, la pérdida de la inocencia, la Gran Guerra y la posguerra, el expresionismo, la época de los totalitarismos en alza, la incomodidad vital, el mundo visto de manera algo deformada, truculenta incluso, como en las obras de Otto Dix. Le va bien esta música que crea una atmósfera de pesadilla.
Obviamente, Hitler metió a Schönberg dentro del «arte degenerado», e intentó su desaparición, igual que se dedicó a la quema de libros de escritores judíos como Zweig o Roth. Bajo la excusa de la corrección artística se enmascaraba el antisemitismo de toda la vida. Su obra es, en buena parte, el legado cultural de Europa, y yo pongo mi granito de arena para que nunca se olvide. Forma parte de aquello que un europeo que se considere culto debe conocer, aunque personalmente no le encuentre el gusto.
.jpg)
.jpg)