Itinerario de Egeria
Título original: Itinerarium Egeriae / Peregrinatio Aetheriae / Peregrinatio ad Loca
Sancta
Autor: Egeria
Año: 381 - 384
Género: Ensayo / autobiográfico
Tema: Historia / Viajes
«Yo, que soy un tanto curiosa...»
Mujeres viajeras
las ha habido, ya veis, toda la vida del Señor.
Yo a Egeria la
pondría de «santa patrona» de las senderistas, montañeras y caminantas que por el mundo andamos. Es verdad que no fue la única,
ya que antes que ella, por ejemplo, a la hispana Melania la Vieja le dio por ir
a Egipto.
Era un turismo
religioso, puesto de moda por los «hallazgos» de Elena, la madre de
Constantino, en Tierra Santa, cosa que habría ocurrido unas décadas antes. A
muchos les dio por ahí, si gozaba de ricos posibles.
Durante mucho
tiempo se creyó que esta Egeria era una monja. Sin embargo, parece que cuando
ella vivió, a finales del siglo IV, realmente no había monasterios femeninos
tal como existieron después.
Tú lo lees y te das
cuenta de que esta señora debió ser otra cosa, una dama con parné e
influencias.
Procedía de la Gallaecia (o sea, el noroeste de Hispania) y viajó hasta Oriente.
Todos estos turistas religiosos aprovechaban la
globalización que supuso el imperio romano. Podías viajar de una punta a otra
del imperio gracias a calzadas en condiciones, o mediante la navegación por el Mare Nostrum, en el camino encontrabas dónde descansar, y contaba con un sistema monetario más o menos estable.
Esta mujer viajaba a
su aire, hacia donde le apetecía o había algo que le llamaba. A veces llevaba con
escolta. Allá donde llegaba, todo eran facilidades por parte de los religiosos
que la recibían, incluso le daban regalos o recuerdos.
No es de extrañar
que haya quien elucubre que podría estar relacionada con la familia imperial. Procedía de Hispania, lo mismo que el el emperador que regía
entonces, que era ni más ni menos que Teodosio el Grande. Pero vamos, esto no está demostrado.
Que tenía una buena
posición se pone de manifiesto, para mí, en la propia seguridad en sí misma que
demuestra. Preguntaba, sin cortarse, sobre aquello que le llama la atención.
Ella misma se llama curiosa.
Vimos desde el camino un valle hermosísimo que se abría a nuestra izquierda, un valle enorme que enviaba al Jordán un torrente muy dilatado. Y en dicho valle divisamos la ermita de un hermano que vive allí actualmente como monje. Entonces yo, que soy un tanto curiosa, pregunté enseguida qué valle era aquél para que un santo monje hubiera plantado allí su eremitorio; pues imaginaba que no lo habría hecho sin alguna razón poderosa.
Se supone que su
peregrinación por Oriente Próximo se desarrolló entre los años 381 y 384. Para
entonces, el imperio romano era ya un imperio cristiano. Justo antes, en 380,
el edicto de Tesalónica impuso el cristianismo como la religión oficial del
imperio.
En su viaje por lo
que hoy es Egipto, Israel, y otros lugares, Egeria solía hacer más o menos lo
mismo. Subiera a una montaña o llegara a otro lugar bíblico, ella con sus
religiosos acompañantes, se leía la parte de las escrituras que mencionaban ese sitio, comulgan y
tras los rezos, un buen refrigerio.
Es uno de los
primeros libros de viajes que se conocen. Ahora, no pretende ser enciclopédico
y minucioso. Adopta el formato epistolar, cartas que cuentan a sus amigas dónde
había estado, lo que había visto, anécdotas que las entretuvieran. Es, en ese
sentido, entretenido, siempre que tengas un poco de idea de la geografía y el
mundo de la época.
Yo me fijo, sobre
todo, en cómo describe los ascensos a las montañas, porque refleja perspectivas
y vivencias que podemos tener cualquiera que subamos a un monte.
La montaña, vista de lejos, parece ser una sola, pero una vez que te internas en ella, vas descubriendo cimas diversas, si bien es todo el conjunto lo que se llama Monte de Dios.
(...) Ese monte, digo, no resulta sin embargo visible a menos que te acerques hasta su mismo pie; eso, antes de ascenderlo.
Esta señora subió a
unas cuantas cimas de esas que aparecen mencionadas en la Biblia, al Sinaí, al
Tabor o al Nebo.
Me imagino a esta
pizpireta señora, quién sabe, igual una domina
de mi misma edad, cincuentona, con su séquito de acompañantes, soldados,
religiosos, quizá alguna otra dama o doncella, montaña arriba, por senderos
intrincados, entre zarzas y peñascos, hasta llegar a lo alto y ver desde allí
todas aquellas tierras...
Egeria es uno de
esos personajes «rescatados», en cierto sentido, cuando se empezó a mirar la
historia con ojos femeninos. Se buscaba mujeres que se apartaban de
estereotipos de género, que hacían algo diferente.
El problema –creo yo, que soy mera aficionada– estaba en que la historia, aunque ha existido siempre, se pretendió hacer
científica en el siglo XIX. La mirada decimonónica era, digámoslo así, bastante
victoriana, de manera que proyectaban al pasado lo que ellos creían que era
«ley natural» de las cosas. La mujer diferente, si la encontraban (porque
buscarla, no la buscaban nunca) era así como una aberración.
Sin embargo, cuando
te pones a leer más historia, te das cuenta de que no. Las mujeres no
estuvieron siempre tan encorsetadas como se piensa. Hay mucha más variedad en
sus actividades que lo que pensamos. Hubo médicas, intelectuales y viajeras, lo
mismo que comerciantes o artistas.
Quizá no hubiera
muchas, pero posiblemente más de las que pensamos. Aunque había quien las
criticaba, el que abundaran indica que se veía como algo posible, no rarezas de
gentes extravagantes.
El Itinerario de Egeria tiene dos partes,
una se dedica a la parte de viaje y la segunda se centra en Jerusalén, y las
costumbres litúrgicas que se seguían allí. Además, faltan algunas páginas, las
primeras, las que se supone que cuentan cómo esta señora de Galicia llegó a
Oriente.
La versión que yo
he leído es Viaje de Egeria: el primer
relato de una viajera hispana, con edición de Carlos Pascual (2017), de La
Línea del Horizonte Ediciones, el n.º 11 de la colección Cuadernos de Horizonte.
Recoge solamente la
parte del viaje, y me parece buena opción. Los ritos jerosolimitanos de aquel
cristianismo primigenio me interesa bastante menos. Llamará más a los estudiosos
de esos temas. Pero al lector normal, creo que estas cosas son lejanas.
Esta edición
incluye, a cambio, muy interesantes añadidos. Así, la introducción explica el
estado actual de lo relativo a la autoría y cómo se descubrió, así como el
entorno histórico en que se produce el viaje. Además, entre los textos
adicionales está la «Carta de Valerio a los monjes del Bierzo» que permitió
identificar a Egeria. Valerio murió en 695, o sea, que hablaba dos siglos
después de que viviera esta señora, ya en la época de la España visigoda.
Ella, surgida en la más remota orilla del mar Océano occidental, se dio a conocer al Oriente... No quiso darse aquí reposo... Maceró aquí su cuerpo terrenal con fatigas terrenales... Se convirtió aquí en peregrina con espontánea libertad
Este Itinerario tiene página propia en la Wikipedia.
A continuación, os pongo un mapa del
imperio romano en el año 395, autor: FDRMRZUSA, [CC BY-SA 4.0], vía
Wikimedia Commons:



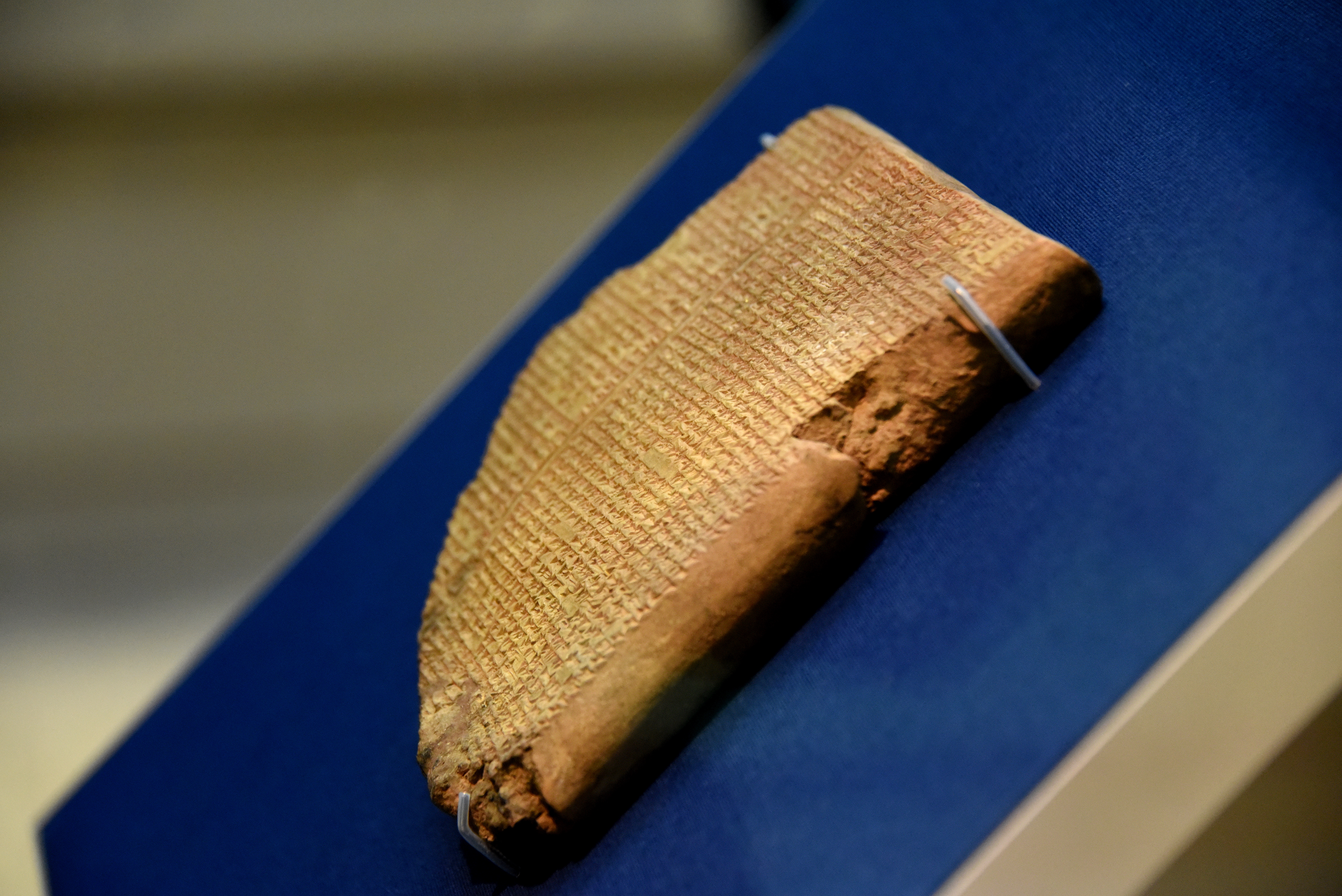





.jpg)