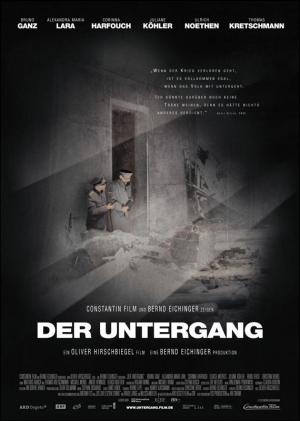Giulio Cesare in Egitto, HWV 17
Estreno: Londres, 20 de febrero de 1724
Compositor: Georg Friedrich Händel
Libretista: Nicola Francesco Haym sobre libreto anterior de Giacomo Francesco Bussani.
A la derecha, Cecilia Bartoli como Cleopatra en una representación del Festival de Salzburgo. Fuente: Wikicommons.
Tal día como hoy, del año 1724, o sea, hace exactamente 301 años, se estrenó en el Teatro de la Reina (hoy His Majesty’s Theatre) de Londres esta ópera, la más representada de Händel
Se clasifica dentro del llamado dramma per musica, el paradigma de la ópera seria, con gradiosos temas históricos. Tuvo muchísimo éxito al estrenarse y actualmente, es la más representada de Händel. No obstante, en los siglos intermedios se representó poco o nada, ya que la ópera, en el siglo XIX vivía sobre todo de novedades, de lo que se estaba componiendo entonces y no solía echar la mirada atrás. Todo lo anterior a Mozart era ignorado.
Es un poco como pasa hoy con el cine, que el grueso del público ve lo que se estrena este año, o el pasado, y son una minoría quienes ven cosas del pasado.
Se trata de una ópera que versa sobre acontecimientos históricos. En la guerra civil que enfrentó a César y Pompeyo, este se refugió en Egipto después de ser derrotado en Farsalia. Para congraciarse con César, que perseguía a su rival, los egipcios, encabezados por su faraón Ptolomeo, mataron a Pompeyo y le entregaron la cabeza a César que, se dice, lloró ante los restos de quien había sido su aliado y su suegro. En el enfrentamiento entre Ptolomeo y su hermana Cleopatra por el poder, esta logra el apoyo de César. Ese es el marco histórico de esta historia, que no gira exclusivamente sobre César y Clepatra, o Ptolomeo, sino que también incluye a el hijo y la viuda de Pompeyo (Sesto y Cornelia) y otros personajes más que contribuyen a las intrigas palaciegas y a amoríos diversos.
Es una ópera barroca, construida a base principalmente de arias, intervenciones de los solistas para lucir sus cualidades vocales. A través de cada una de ellas expresan un sentimiento, una reflexión. Uno canta a la venganza, otro piensa sobre el sentido de la vida y de la muerte, hay un lamento por el amado muerto,…
Se confeccionaban, además, para las cualidades vocales de los cantantes concretos con los que se contaba. El personaje de César se compuso para el castrado Senesino, una de las estrellas de la ópera italiana en Londres. Este tipo de cantante conservaban el tono agudo, pero como seguían siendo hombres (obvio) su caja torácica y su musculatura les otorgaban una fortaleza de la que carecían las cantantes femeninas.
Cuando se han recuperado las óperas barrocas, este tipo de voz ya no existe, así que las soluciones son diversas. Por ejemplo, se cambia la tonalidad para que puedan cantarlo bajos o barítonos. Últimamente, se hacen cargo de estas partes contratenores, voz masculina con un timbre agudo pero con la fortaleza y firmeza de un varón; en la actualidad, destacaría a un Philippe Jaroussky, por ejemplo. Si le añades que muchos papeles masculinos los siguen interpretando sopranos, mezzos o contraltos, te darás cuenta que en estas óperas el sexo biológico del cantante no coincide con el del personaje. Si el personaje es mujer, sí, lo cantará una chica, pero no ocurre lo mismo si es masculino.
Este tipo de óperas nos pueden resultar algo extáticas, por ser esa sucesión de arias y recitativos, principalmente. Ahora, tiene de admirable las dificultades vocales, aunque sean totalmente artificiosas. Por otro lado, si la puesta en escena es opulenta, lujosa, pueden ser unos auténticos espectáculos de luz, color y trajes suntuosos, más la increíble música de Händel, ¿qué más quieres?
Esta forma de trabajar, a base de arias de lucimiento, da lugar a que muchas de ellas las interpreten cantantes en recitales o discos, apartadas de la ópera en sí. Por eso resultan conocidas. Por ejemplo, varias de Julio César las conozco por interpretaciones de Kiri Te Kanawa. En ese sentido es una de esas óperas que yo llamo «donantes de arias».
Piezas que escucharás aquí, o sueltas en álbumes y recitales: «Alma del gran Pompeo», «Piangerò la sorte mia», «Ah, sempre piangerò», «V’adoro, pupille» o «Se pietà di me non senti».
La grabación que recomiendo es una del año 1991 con René Jacobs dirigiendo, pero vamos, que las hay muy buenas y como toda la música barroca, depende un poco del gusto de cada uno sobre si quiere una interpretación historicista, o una más moderna. En la que os cuento, cantan la soprano Barbara Schlick, las mezzos Jennifer Larmore, Bernada Fink y Marianne Rørholm, así como el contratenor Derek Lee Ragin y el barítono Furio Zanasi. El coro y la orquesta son Concerto Köln, con instrumentos originales.
Para saber más, la Wikipedia. El
libreto, en español e italiano, así como discografía de referencia, en Kareol.
Esta vez no os envío a You Tube, sino a Gran repertorio (de Radio Clásica), que le dedicó un programa en el año 2019. Creo que, a diferencia de la BBC, se puede escuchar desde cualquier parte del mundo.