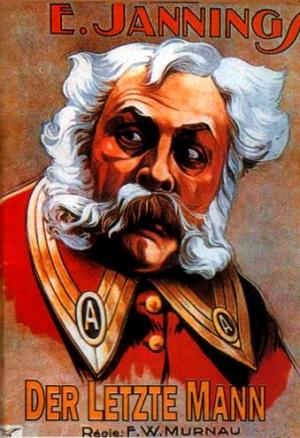|
Teatro Nacional de Serbia, representación de la temporada 2010/2011 Svitlana Dekar, Marina Pavlović Barać Fuente: Wikimedia Commons |
Пиковая дама, Píkovaya dama, Op. 68
Estreno: San Petersburgo, 19 de diciembre de 1890
Compositor: P. I. Chaikovski
Libretista: Modest Chaikovski, y el propio compositor, basados en el cuento homónimo de Aleksandr Pushkin
Tal día como hoy, del año 1890, se estrenó en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, esta ópera tan romántica de Chaikovski
Es romántica en el más puro sentido, trata de amor y muerte, de azar y de lo sobrenatural. Todo un cuento de hadas romántico.
La historia es tremenda, entre el culebrón y el cuento de aparecidos. El protagonista es Hermann (o Germán), un oficial que, aunque no juega a las cartas porque no tiene dinero, pero el juego le obsesiona. Está enamorado de una chica que queda muy por encima suyo, socialmente.
La dama de picas del título es el sobrenombre que tiene una condesa, abuela de Lisa (aunque a veces dicen en según qué libro, que es la madre o la tía). Esta señora fue una gran jugadora y se arruinó. Entonces, se entregó a un hombre para conocer el secreto de las cartas, los números que le hicieron recuperar su fortuna. Su marido y un amante supieron de ese secreto.
Pero hay cierto fatalismo: morirá a manos del siguiente hombre a quien le revele el secreto.
Lisa, comprometida con el noble príncipe Yeletski, le hace ojitos (y quizá algo más) a Hermann.
Cuando la condesa ve aparecer a Hermann en su habitación, queda aterrada. El oficial le exige, revólver en mano, el secreto de las tres cartas con las que ganar siempre. Cree que si tiene éxito jugando, podrá casarse con Lisa.
La señora se muere del soponcio que le da por la amenaza de este señoro. Ahora, se le aparecerá más tarde, como fantasma, para darle su bendición respecto a Lisa: puede casarse con ella, ¡ah, y el secreto de las cartas es…!
Lisa le perdona la muerte de su abuela. Está dispuesta a casarse con él. Herman tiene al alcance de la mano la felicidad con Lisa, pero la obsesión del juego le corroe, ¿será o no efectivo el secreto que le dijo la condesa? ¿Preferirá Hermann su obsesión amorosa por Lisa o la del juego?
Como ya digo que esto es un cuento romántico, le arrastrará el vicio del juego y la cosa acaba de mala manera.
Un cuento tétrico, con elementos sobrenaturales. Hay mucho momento de emociones y sentimientos intensos, febriles, de obsesión por el juego y por el amor.
Chaikovski posiblemente sea el compositor ruso de más éxito, y esta ópera suya es de muchísimo éxito y representación, incluso fuera del área eslava. Sí que es bastante occidentalizado, pero usa baladas y temas muy rusos. Aquí se nota la influencia de otros compositores, como en un coro de niños inicial que recuerda mucho al de Carmen, o una parte central algo anticuada, como un pastiche dieciochesco, entre barroco y clasicista. En la fiesta oyes ecos, temas, melodías, un aire mozartiano en más de un momento, coros que por un momento te parece que estás reviviendo Las bodas de Fígaro. Chaikovski buscó a propósito ese aire dieciochesco, cambiando la época respecto al original de Pushkin. Por cierto que el final también es un poco diferente.
El libreto de la ópera lo escribió Modest Chaikovski, el hermano del compositor, para otro autor, que luego perdió interés. Al final, Piotr creó este drama en tres actos en solo mes y medio, estando de viaje por Italia.
Se estrenó con gran éxito, primero en San Petersburgo, y luego en Kiev y Moscú, algo que no le había pasado, al parecer, con las óperas inmediatamente anteriores. Le vino en buen momento, porque por aquel entonces Chaikovski había cortado con Nadezhza von Meck, bueno, más bien al revés, ella con él. Esta era una señora con pelas que le mantenía y con la que se escribía, una relación puramente a distancia. Al parecer, ella creía haberse quedado sin pasta y por eso dejó de mantenerlo. Ahora, eso lo dejó bastante resentido el resto de su vida. Aunque ya no dependía solo del dinero de von Meck, le complicaba la vida.
En su momento, he leído que se representaba en francés, Pique Dame, pero ahora, y desde hace décadas, se prefiere el original ruso. Es verdad que como todas las óperas en ese idioma, quizá no sea adecuada para principiantes. No entiendes lo que dicen. Puedes seguir bien la historia a traés de la música. Y sabes más o menos lo que está ocurriendo, y los sentimientos y emociones, lo que piensan, las dudas,… de los personajes. Pero claro, literalmente lo que dicen, pues eso no.
Ahora, el aire de cuento de hadas lo hace todo bastante llevadero.
Quizá el momento más destacado, o la pieza que a mí más me gusta es «Ya vas Lyublyu», al principio del acto II. La canta el príncipe Yeletski, prometido de Lisa. Quizá porque es un aria para barítono, que es mi cuerda favorita. También es curiosa el aria que canta la condesa, en francés, recordando su pasado
¿Qué grabación recomendar? La grabación que he visto más apreciada es una dirigida por Mark Ermler en 1974, de Le chant du Monde, protagonizada por Vladímir Atlántov, Tamara Miláshkina, Valentina Ledkó, Andréi Fedoséiev. La orquesta y el coro son los del Teatro Bolshói de Moscú.
Para saber más, la Wikipedia. El libreto, en español y en ruso, así como discografía de referencia, en Kareol, que por cierto mencionan otras grabaciones diferentes a la de Ermler, así que es un poco lo que encuentres que bien te venga.
Os dejo enlace a una grabación de esta ópera, en el Teatro Real de la Monnaie, en 2022, con la dirección de Nathalie Stutzmann y David Marton. Hermann es Dmitri Golovnin, la Condesa, Anne Sofie con Otter, y Lisa, Anna Nechaeva. Pero como de costumbre, si buscas por You Tube, puedes encontrar más de una interpretación.